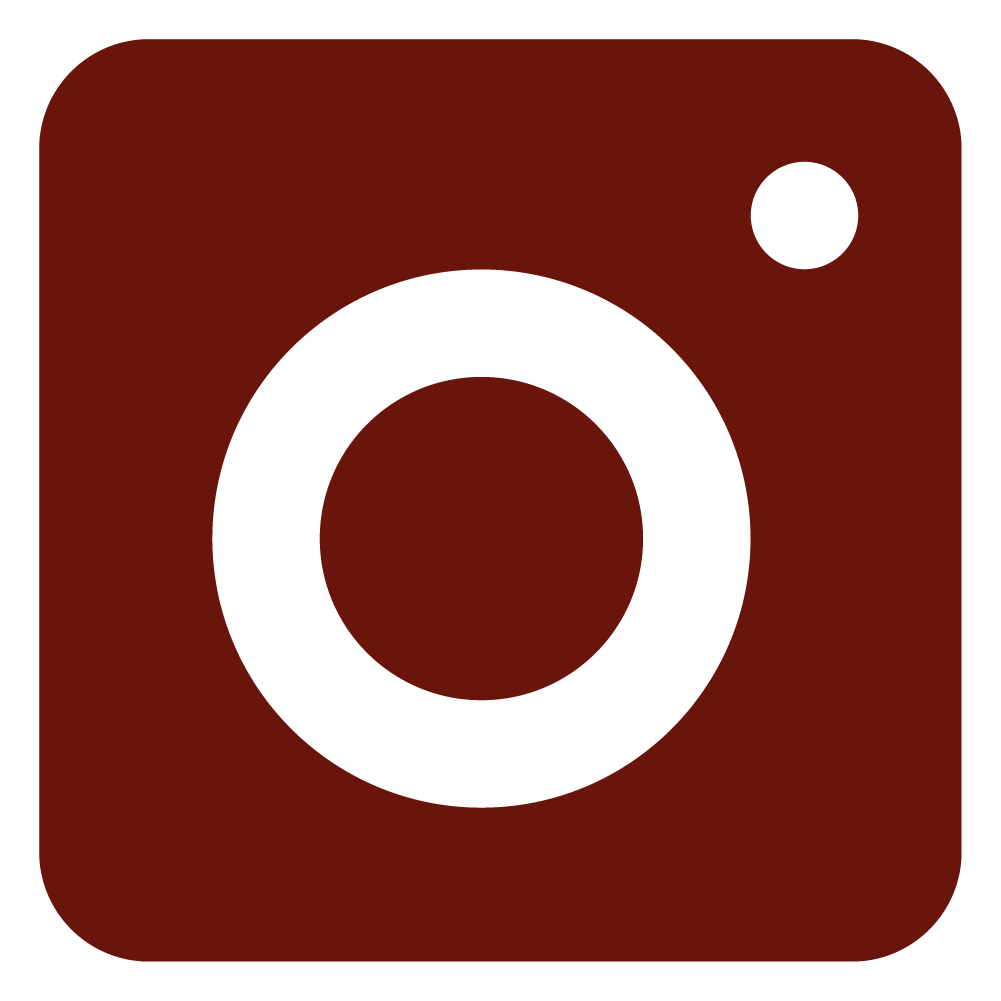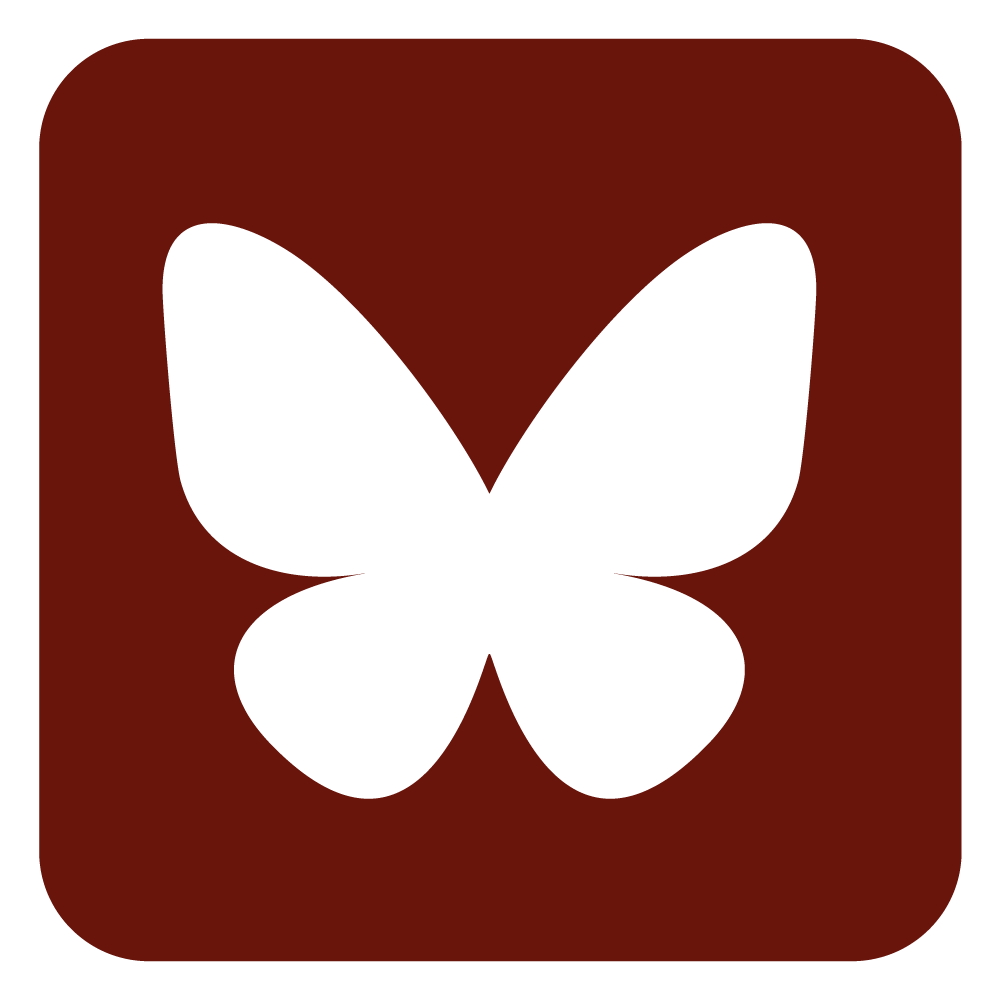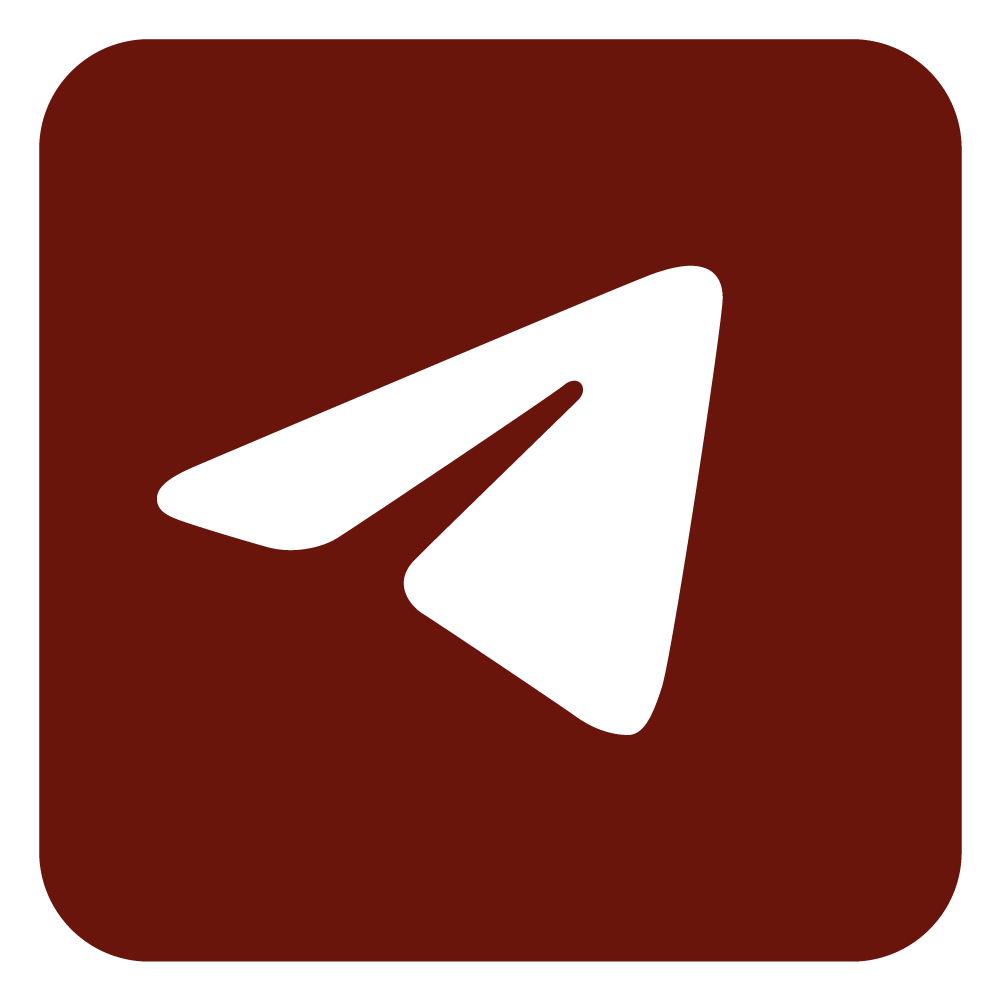Vivimos tiempos extraños. Tiempos en los que hay que justificar lo evidente y en los que lo obvio brilla por su ausencia. Tiempos en los que muchos profesionales sanitarios no miran a los ojos de sus pacientes, absortos por lo que quiera que ocurra en sus pantallas, con las que sí se relacionan. Tiempos en los que en las salas de espera, cada vez más desamparadas e impersonales, se exhiben impunemente esos monitores impávidos que otorgan turnos, a veces peor diseñados que los que se encuentran en muchas carnicerías. Tiempos en los que casi cualquier teléfono de un hospital o compañía de seguros repite, en atormentador bucle, una sintonía tan insustancial como finalmente desquiciante.
El disparate de estos tiempos nuestros, tan aparentemente digitales y ultramodernos, está en que nos vemos obligados a añadir la palabra humanización al concepto de cuidado de la salud. Que es como hablar de humanización de la fe o de la educación. Nadie se imagina un mundo en el que haya que pedir turno para asistir a una celebración religiosa. Y quizá sea ese uno de los pocos reductos donde la vida aún sigue siendo de verdad humana. Porque la educación, al menos la universidad, está muy cerca, si es que no ha llegado ya, de generar más documentos en procesos de acreditación y aseguramiento de la calidad que en artículos de investigación. Quizá algún día topemos con el absurdo de que también hay que humanizar la universidad.
Hablar de humanización de la salud es como hablar de transparencia política o de rigor científico. La ciencia debe ser rigurosa. Si no, no es ciencia. De la misma manera que la política debe ser transparente. Y si no, tampoco es política. Es un disparate. Exactamente igual que lo que ocurre en la prestación de muchos servicios de salud hoy día.
¿En qué momento dejamos de ser personas para ser denominados siempre pacientes? ¿En qué momento la marea de recetas, volantes y autorizaciones comenzó a ocultar a las dolencias? ¿Y en qué momento las dolencias comenzaron a ocultar a las personas?
Es verdad que enfermamos menos y vivimos más. Y se dirá que esto es a cambio de aquello. Nada más falso. Porque el precio de una mejor salud no puede ser la deshumanización de la sanidad. Sobre todo si es para llenar bolsillos o escatimar presupuestos. O, aún más grave, si se hace con la ceguera de la torpe eficiencia, que es la que finalmente acaba produciendo más dolor que el que intenta aliviar. La industrialización inteligente, cuando hablamos de personas, debería ir siempre acompañada de una extraordinaria vocación de servicio y de una memorable experiencia de paciente.
Hoy día hablamos de humanización de la salud. Y no deja de ser irónico, o lamentable, que esto ocurra en medio de una flamante cuarta revolución industrial que nos promete día a día la verdadera y buena vida, en otro espejismo provocado por una nueva escalada, aún más vertiginosa y acelerada que la anterior, por la curva ascendente del ciclo de sobreexpectación. Si no frenamos a tiempo llegará un día en que tendremos que hablar de humanizar la familia, de humanizar la amistad o de humanizar la vida. Nuevos disparates para tiempos nuevos. Extraños tiempos.
Opinión