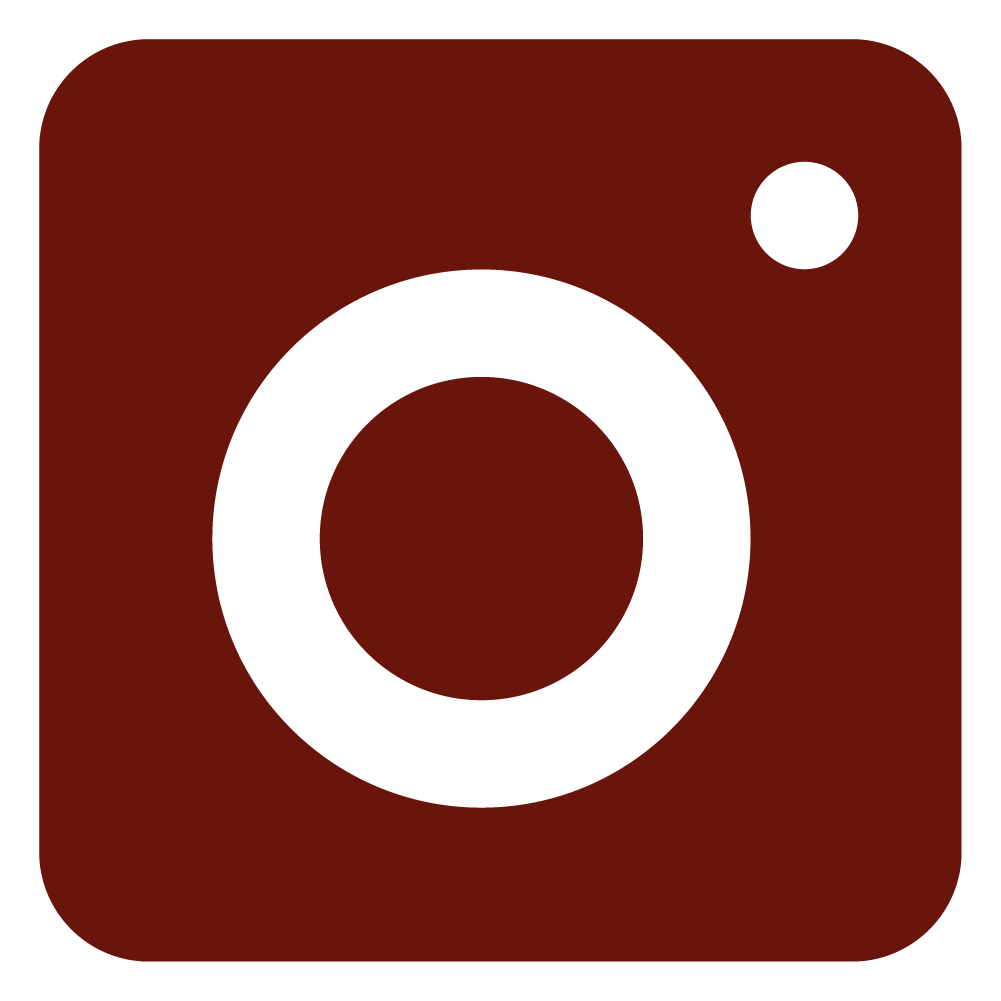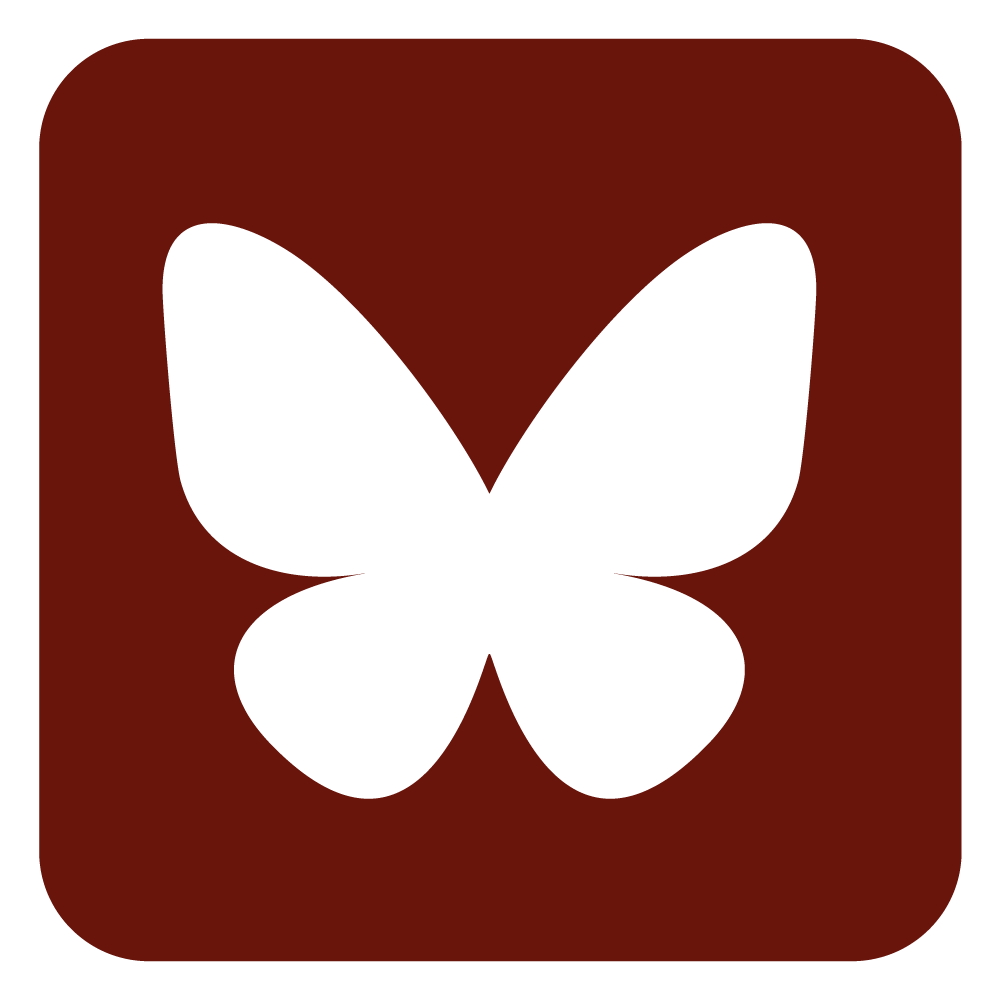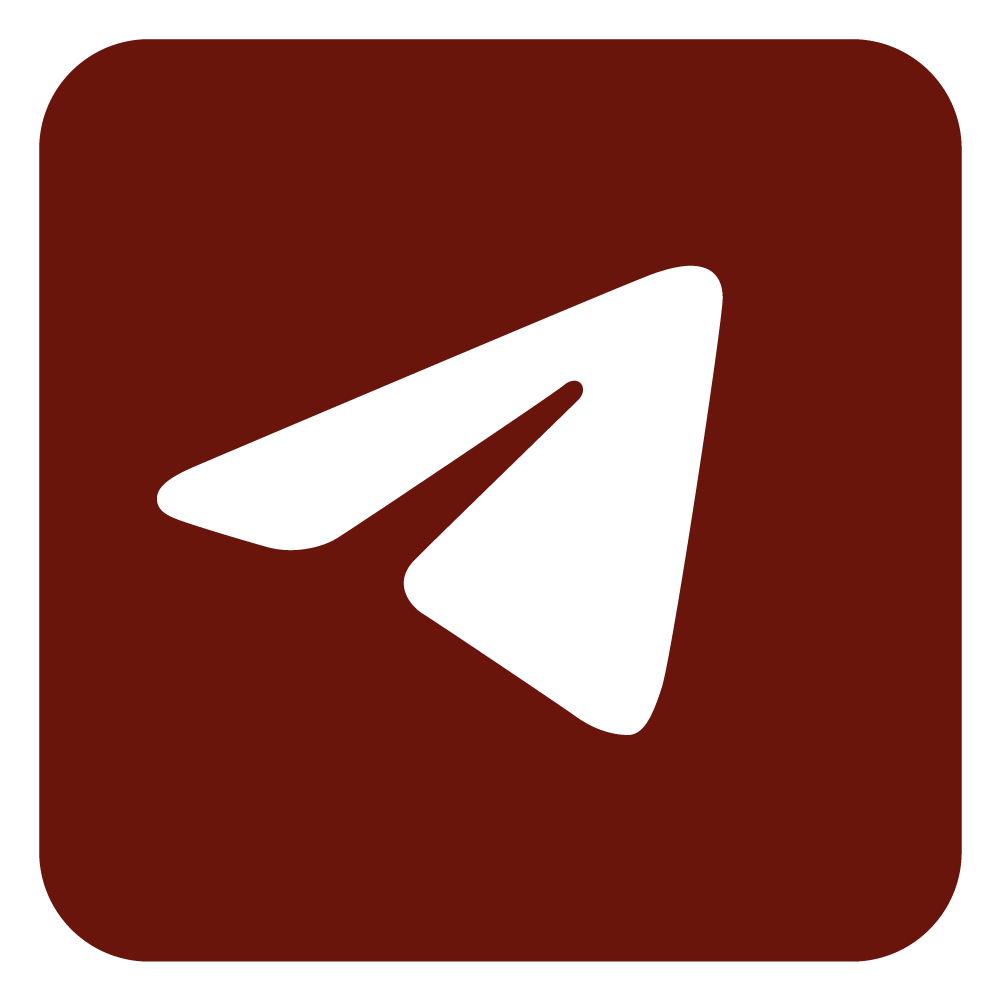¿Dónde van las conversaciones que se truncan por una fugaz mirada al móvil? Esa mirada que denota que algo nos ha ganado frente a nuestro interlocutor, que nos ha dejado atrapados. Y que casi siempre es alguna fruslería digital. Luego volvemos, eso sí. Aunque, reconozcámoslo, nuestra mirada ya no es tan atenta y nuestros oídos ya no están tan abiertos. Lo que antes era un diálogo ahora está casi perdido, algo borroso, en algún lugar de nuestra memoria, compitiendo con miríadas de otros estímulos. Porque esa miradita, aun siendo solo un relámpago, ha desencadenado un montón de ellos más, docenas de chispas igual de evanescentes que ahora vuelan descontroladas por entre los hondos surcos de nuestro cerebro. Luego volvemos, sí, pero ya no estamos como estábamos. No igual de presentes, no iguales en implicación a nuestra pareja de baile dialógico.
A veces eso que miramos en el móvil es importante. Las menos. En las más no tenemos perdón. Ni de Dios ni de nadie. Y en las otras, ¿y qué si lo que nos captura es de verdad relevante? ¿Qué hay en ello que nos secuestra, que nos obliga a desvanecernos frente a esa otra persona que ahora nos mira como un niño al que se le escapa un globo? ¿Es que no podemos esperar a atender a lo que sea unos segundos, unos minutos? ¿Cuántas cosas son tan importantes como para no poder demorarnos incluso una hora en prestarles atención? Es más, ¿por qué estábamos tan pendientes del móvil que nos pusimos tan a tiro de algo que, es verdad, puede ser importante, pero reconozcámoslo de nuevo, la mayoría de las veces no lo es? ¿Por qué denigramos a las personas con las que compartimos la vida situándolas por debajo de una oferta, de un meme, de un email disparado, como gota de riego por aspersión, a decenas de miles de personas?
Esas miradas diagonales abortan muchas conversaciones. En ocasiones trascendentes, en otras menos. Pero siempre son conexiones entre seres humanos, entre almas y corazones. Lo cual, por su propia naturaleza, las hace más valiosas que cualquier intercambio con un objeto. Resulta sugerente pensar a dónde van todos esos diálogos fallidos. A algún cementerio de ideas comunes que nunca surgieron, de consuelos que nunca llegaron, de secretos nunca compartidos. Quizá esa persona con la que estamos compartiendo una nadería está a punto de contarnos algo que la muerde por dentro. O a proponernos un plan estupendo. O puede incluso que a darnos algún consejo que nos vendría muy bien. Pero nosotros, cada uno de nosotros, yo, segamos de raíz esas posibilidades, y mil otras, con esa mirada traidora que desanima a nuestro interlocutor, que lo desinfla. A veces ni notamos los ojos compasivos de algunos de ellos mientras nos ven agachar la cabeza, esclavos de nuestras vacuas notificaciones, decidiendo ellos guardarse en el bolsillo su gracieta o su piropo, o su noticia personal e íntima. Algo que, acaso piensan, solo nos pueden decir a nosotros. Cuesta creer que haya llegado el momento en el cual el termómetro de la confianza a la hora de compartir intimidades sea nuestra capacidad de castigar al móvil de cara a la pared.
Hay quien dirá que esto pasa por el deterioro de nuestra capacidad de escucha. Otros le echarán la culpa al sistema de vanas recompensas intermitentes que los impávidos algoritmos han tejido sobre nosotros. Sea cierta una cosa o lo sea la otra, lo que es en realidad verdadero es que un día muchas de esas personas faltarán. Esos, a quienes hoy negamos nuestra escucha, no estarán. Abuelos, madres, parejas, amigos. Ojalá no hijos. Y ese día, como dijo Mary Jean Irion, hundiremos las uñas en la tierra o levantaremos las manos hacia el cielo y querremos, más que nada en el mundo, su regreso.
Sin embargo, hoy no dudamos en apartarlos de nosotros. En negarles nuestra mirada y nuestra escucha, nuestra empatía y nuestro cariño, a cambio de un vulgar meme que mañana será lo que en realidad es: nada. Atender a lo que es nada antes que a lo que siente y respira es una forma de traición. Subrepticia y fugaz, pero lo es. Y no nos daremos cuenta hasta ese día en el que no encontremos consuelo en las mismas máquinas con las que hoy ninguneamos, de la manera más vulgar y barata, a esos que llamamos nuestros seres queridos.
Opinión