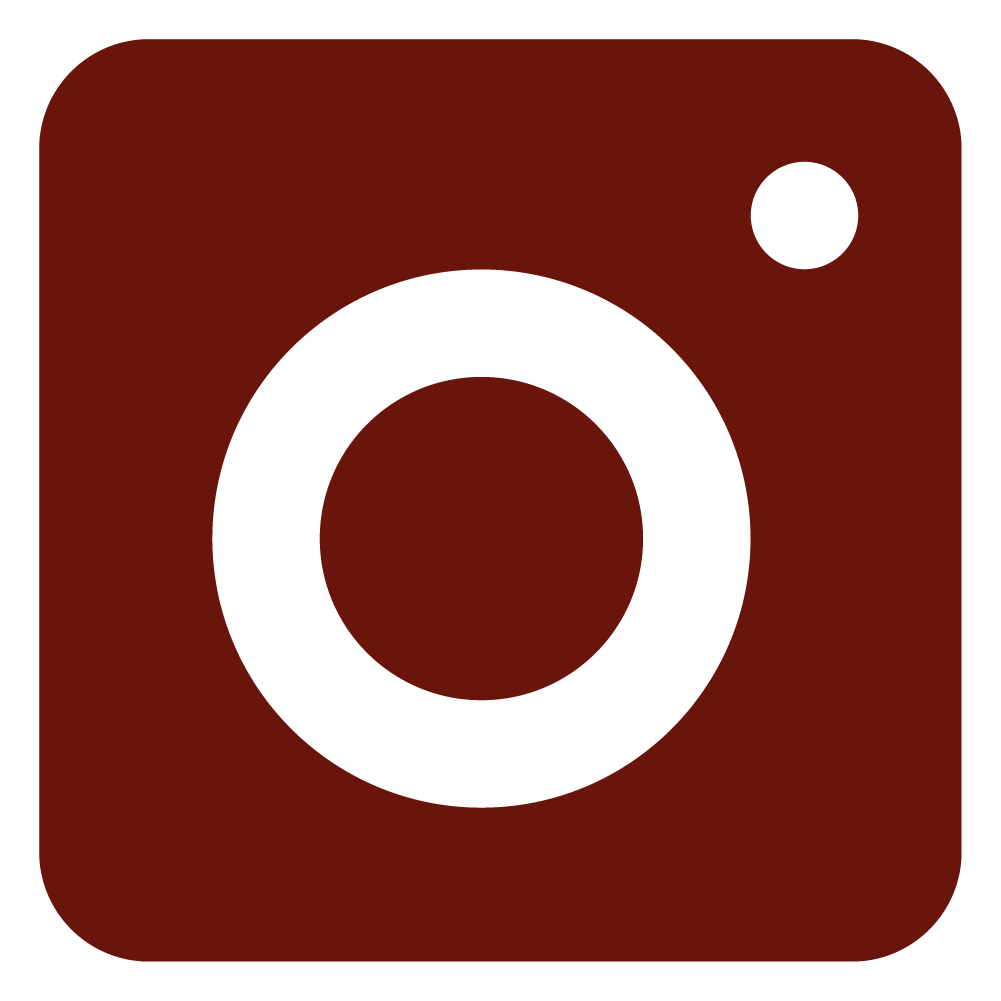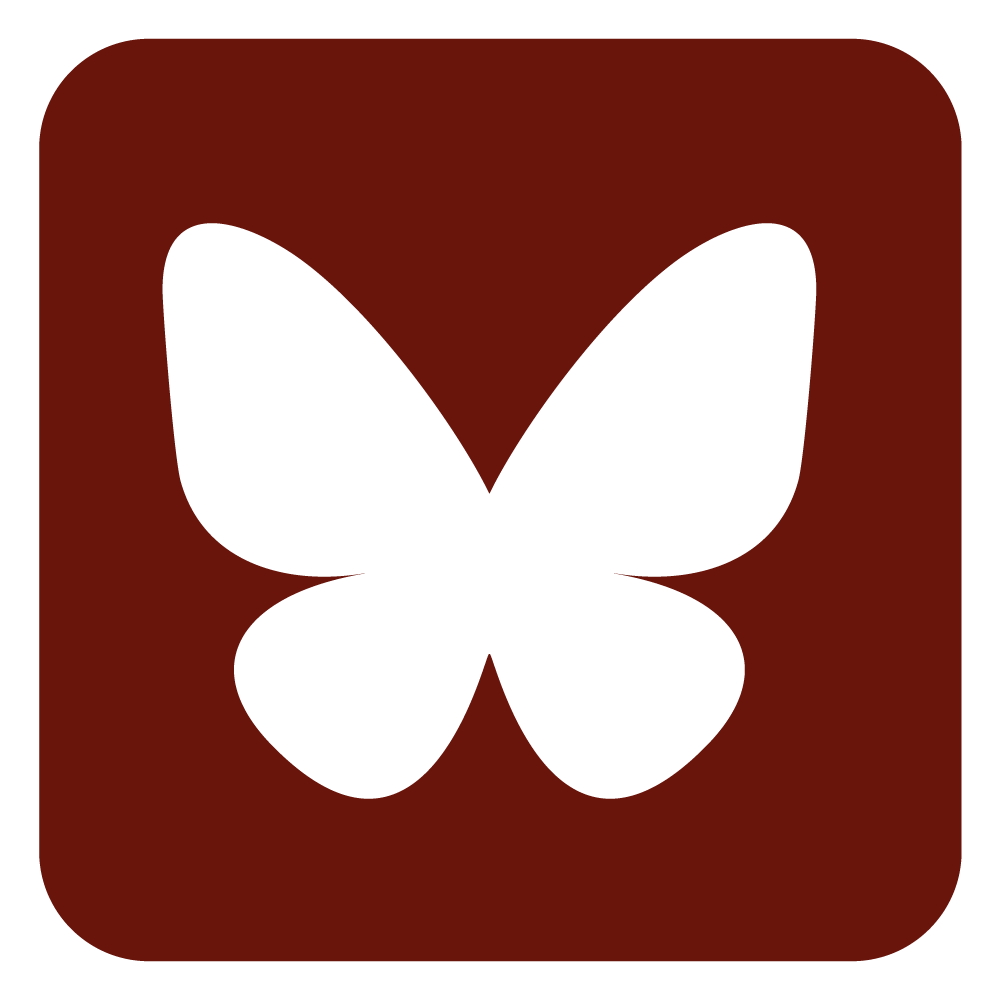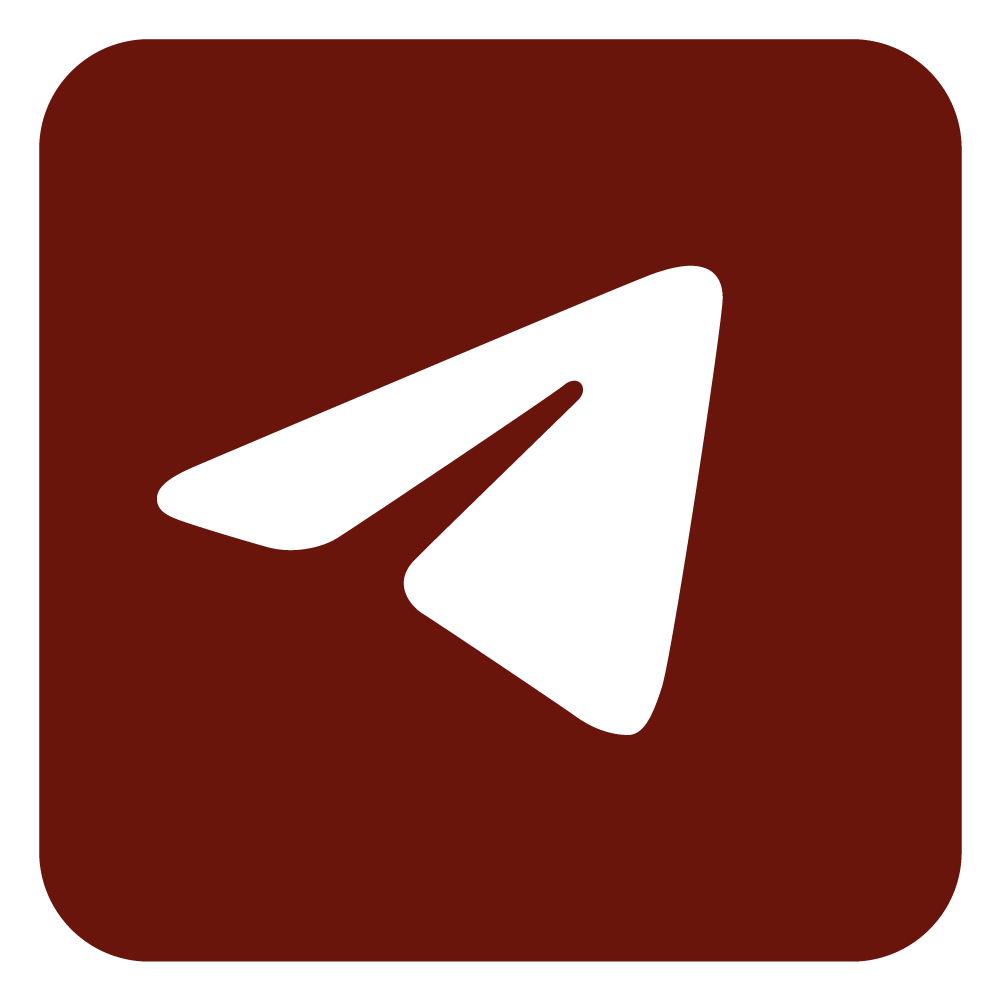Hoy día a duras penas toleramos fallos en los servicios, retrasos en los pedidos, defectos de fábrica o simplemente una atención que no sea excelente. El efecto combinado de la cultura del bienestar, a nivel social, y de la cultura centrada en el cliente, a nivel empresarial, ha dado como resultado un tipo de consumidor hiperexigente que espera siempre lo mejor, con relativa independencia del precio que pague por ello. Un consumidor que, en ocasiones, puede convertirse en un cliente feroz.
El día a día en los países desarrollados se basa en el concepto de bienestar. Con independencia de si es ética o moralmente recomendable un concepto de sociedad que busca siempre el confort, lo cierto es que el esfuerzo, la fuerza de la voluntad o la incomodidad han ido poco a poco siendo arrinconados por una colectividad que tiende a lo sencillo, a lo cómodo y al desahogo. Por otro lado, esa misma sociedad está apoyada por productos y servicios que cada vez son más complejos. Los suministros, las comunicaciones, los transportes, e incluso las vacaciones se han convertido en auténticos laberintos que requieren conocimiento y dedicación. En definitiva, gozamos de un bienestar cada vez mayor a costa de una complejidad también en aumento. El resultado es que a duras penas toleramos fallos. Un viaje que ha costado meses de ahorro y muchas horas frente al ordenador espera ser disfrutado sin el mínimo error posible, de la misma manera que el largo proceso de decisión que normalmente precede a la compra de un automóvil hace que el cliente pueda vivir como un auténtico drama un retraso o en la entrega o un defecto de fábrica.
Por otro lado, la evolución de la empresa y de los mercados ha dado como resultado una cultura basada en ubicar al cliente en el centro del proceso productivo. Hoy día se le escucha más que nunca, se le tiene en cuenta más que nunca, y se le intenta agradar más que nunca. La consecuencia de ese proceso es que, al igual que hoy los niños se han convertido en auténticos emperadores domésticos como resultado de la cultura de la hiperprotección familiar, los clientes sienten el poder que tienen en sus manos y tienden a transfigurarse, en ocasiones, en auténticos tiranos que ordenan y mandan lo que desean y se enfadan cuando no lo consiguen. Hoy día da igual lo que se pague por un producto o servicio, que si no funciona a la perfección, la reacción natural del cliente es quejarse del modo más inmediato y rotundo posible.
Hace tiempo que Porter ya nos dijo que una de las fuerzas competitivas que regulan las empresas y los mercados es el poder de negociación de los compradores, que es la presión que estos ejercen para lograr productos y servicios mejores o más baratos. Hoy día, sin duda, en la gran mayoría de los sectores, el poder de negociación de los compradores es muy alto. Estamos ante un consumidor hiperexigente, un cliente en ocasiones feroz, que está dispuesto a hacer valer la abundante información de que dispone (muchas veces superior a la que posee el propio vendedor) y el poder que le confieren los medios sociales para presionar a las marcas hasta límites que van, algunas veces, más allá de lo sensato.
Es difícil aventurar cómo gestionar a este tipo de clientes y mucho más predecir cuál será su evolución. En primer lugar, porque en muchas ocasiones expresiones como calidad total o excelencia son más deseos que realidades, toda vez que cualquier sistema es, por definición, imperfecto. En segundo lugar, porque antes se contrarrestaban las pequeñas anomalías e incorrecciones a base de gestionar las expectativas con información amplia y veraz, pero hoy esto parece ya no ser suficiente. Y en tercer lugar, porque puede que estemos ante el advenimiento de un nuevo tipo de cliente que vive en la insatisfacción crónica, que vuelca en su relación con las marcas sus propias frustraciones, y cuyo estado no se explica simplemente a través de las leyes que regulan las transacciones comerciales, sino tomando en seria consideración un tipo de sociedad que ha convertido la abundancia en norma y que, en consecuencia, no sabe ya lo que quiere ni mucho menos a dónde va.
Jesús Alcoba, director de La Salle International Graduate School of Business.
hemeroteca