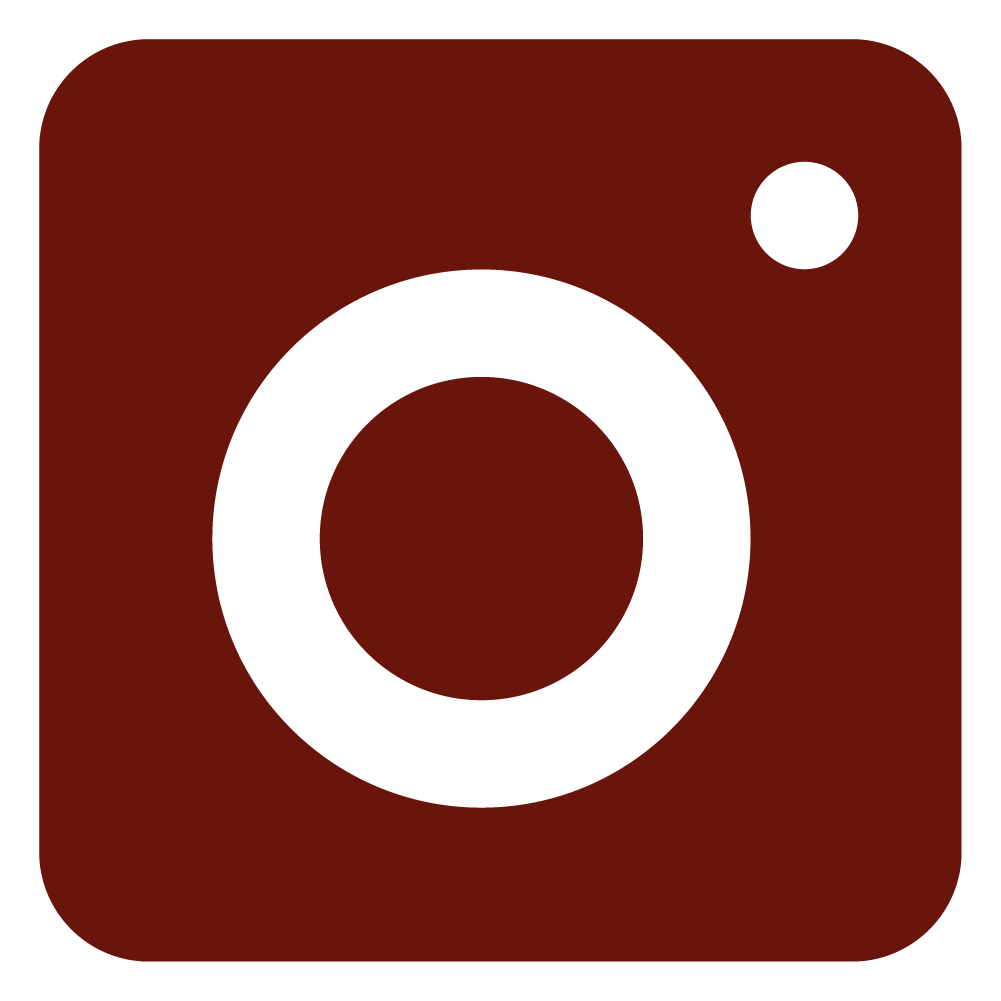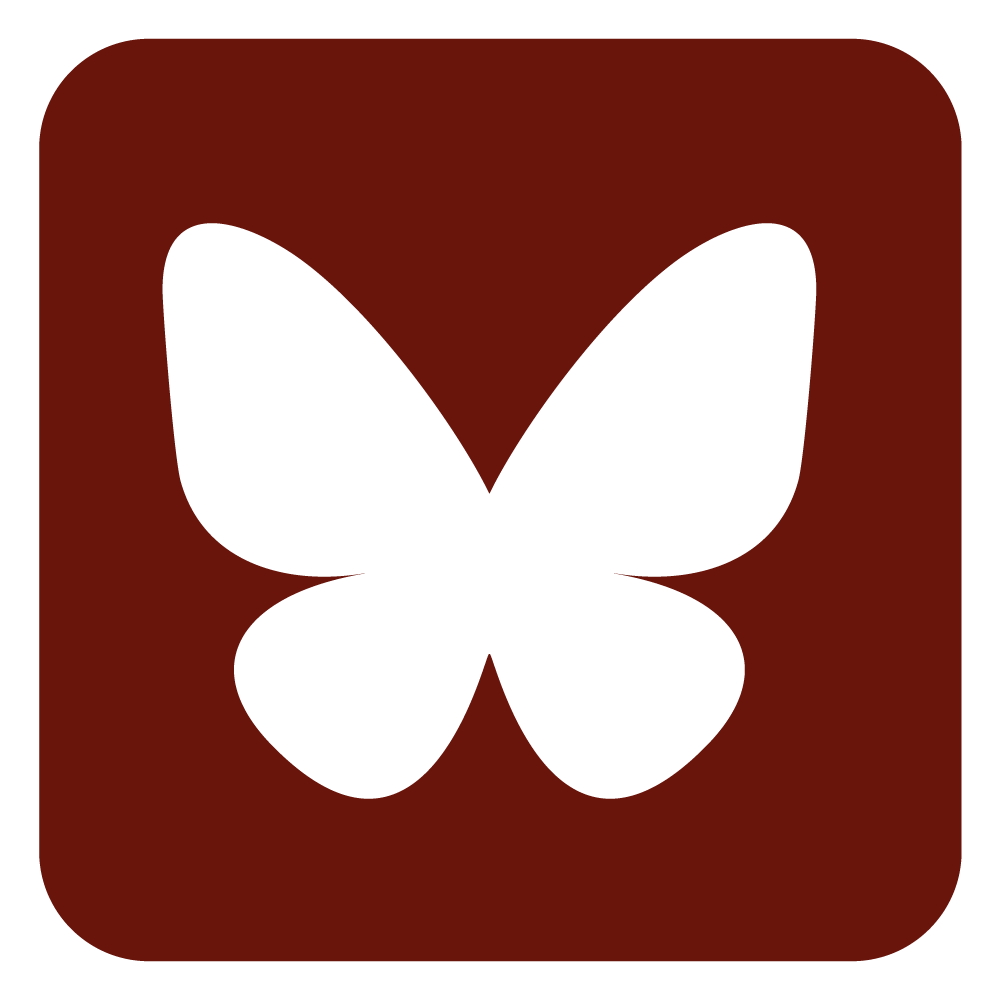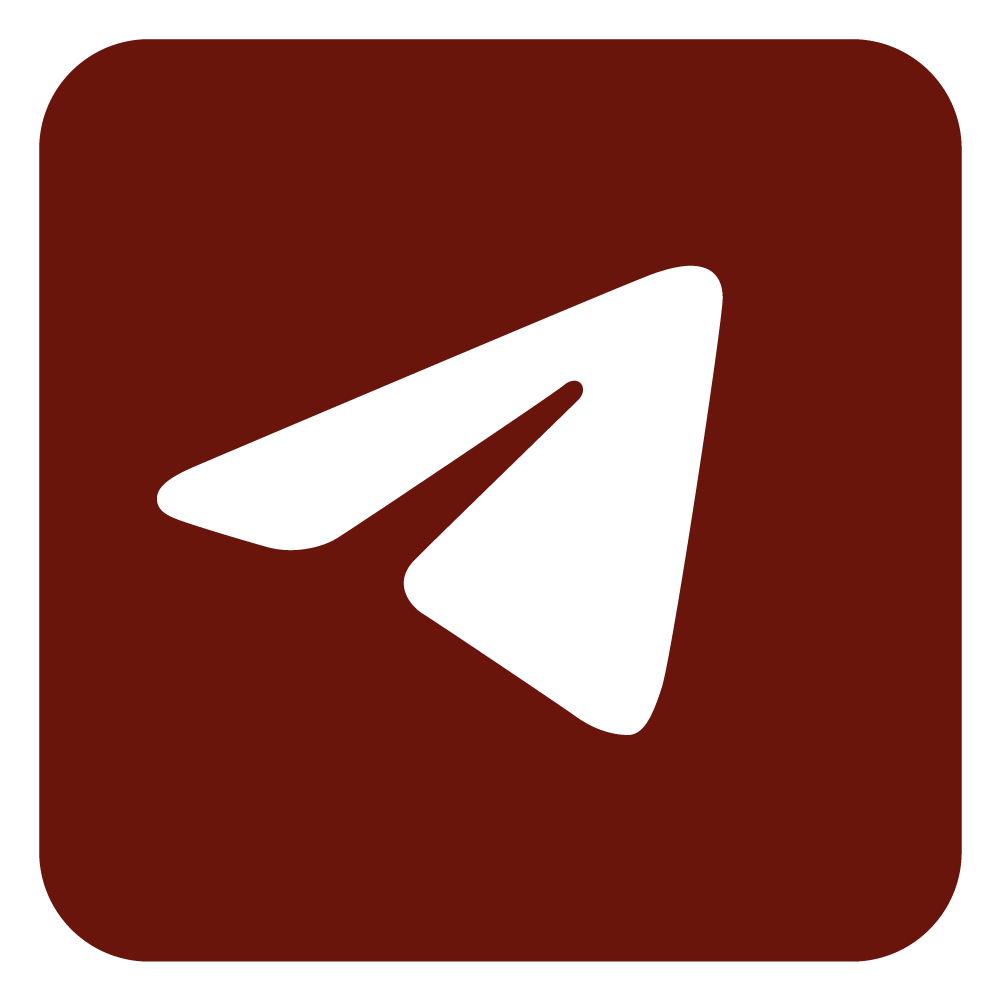Ningún debate ha sido tan longevo y acalorado como el que, hace siglos, nació entre aquellas personas que creían que la realidad es una y única, y que por tanto se puede medir, representar y enseñar, y las que pensaban que la única realidad que existe es la que habita en el interior de las personas. Desde entonces hay tantos adoradores de la objetividad como discípulos de la subjetividad. Por algún motivo, y tal vez como consecuencia de la revolución industrial, el siglo veinte fue dominado por el primer tipo de pensamiento. Y de ahí nace nuestra concepción actual de la empresa. Sin embargo, algo está cambiando.
En efecto, durante el pasado siglo imperó el paradigma de la industrialización, de la profesionalización y de la alta especialización, de la cultura de la calidad, de los procesos, las operaciones, la tecnología y, en general, del culto a la estructuración y la exactitud. Y de ahí nace nuestra idea de empresa, en la que se intenta que todo sea tan predecible como necesario es que lo sea. Sin darnos cuenta, hemos asumido una concepción fabril de las organizaciones que, pensamos, deben funcionar como engranajes perfectos y exactos que transformen automáticamente insumos en resultados positivos para el accionista, o en cualquier otro tipo de rentabilidad.
Con el cambio de siglo, sin embargo, se desencadenó una turbulencia sin precedentes, una disrupción económica de proporciones hasta aquel momento inconcebibles que colocó a muchas empresas, personas y países enteros, al borde del abismo. Y aproximadamente de forma paralela surgió la cultura de la innovación, que reivindicaba la necesidad de lanzar constantemente productos y servicios al mercado, como causa y consecuencia de la insistente necesidad de los clientes de vivir nuevas experiencias. Hasta ese momento, gran parte de la humanidad, y del mercado, pensaban que la subjetividad era un asunto de segunda categoría.
Hoy día, sin embargo, el panorama es muy diferente. Los clientes no quieren comprar productos estándar ni escuchar una voz que sea la misma para todos. El cliente de hoy quiere que se hable de él y que se le hable a él, con la máxima cercanía posible. Y, por supuesto, demanda productos personalizados. Por otro lado, las empresas deben moverse a una velocidad tal que sus procesos y procedimientos parecen anquilosados y torpes ante el vértigo del mercado. En el nuevo contexto, por ejemplo, las antiguamente veneradas formas de evaluar el desempeño o de describir puestos, hijas de una concepción fabril y estática de las organizaciones, hacen aguas mientras se necesitan profesionales con competencias cada vez más transversales y líquidas.
No es que no necesitemos exactitud, organización, eficiencia o eficacia. Y tampoco es que nos sobren la especialización o la cultura de la calidad. Simplemente es que el mercado y las organizaciones, como el mundo y la sociedad en general, están vivos y evolucionan. Y a una manera de hacer basada en la objetividad, hay que acompasar ahora una mentalidad que valore la subjetividad. Y sobre una concepción empresarial basada en la estrategia, hay que introducir ahora el diálogo con la disconformidad y el pensamiento diferente. Si el siglo pasado fue el de la objetividad, este siglo está llamado a ser el de la subjetividad. El siglo en que, verdaderamente, comprendamos que cada ser humano es único, y que uno de los mayores valores que tiene este mundo es la diversidad.
Opinión